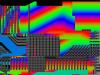Hablar de arte-acción o del performance en Latinoamérica es referirse a prácticas que históricamente han sido ignoradas, rechazadas y desvalorizadas, tanto por el sistema institucional del arte como por un entorno social poco receptivo a propuestas potencialmente subversivas.
No es de extrañar que la historia del arte-acción latinoamericano aún no se haya escrito, sino que permanezca dispersa y prefigurada en artículos y documentos que la mayoría de las veces han producido y difundido los mismos artistas.
No hay que olvidar que críticos e historiadores, inmersos en sociedades culturalmente conservadoras y políticamente dislocadas por temores y censuras institucionalizadas desde el autoritarismo, han preferido evitar el performance y otras proposiciones desestabilizantes para concentrarse en ser funcionales a un sistema de legitimación y promoción de arte de consumo en soportes tradicionales, o peor aún, para ser divulgadores de experiencias artísticas que reflejaran una sujeción instrumental a las directrices de los discursos represivos de la academia y la antidemocracia.
Esto explica en gran parte la carencia de una bibliografía más considerable y de estudios especializados sobre el arte-acción, situación que impide tener una visión más amplia y rigurosa de la singularidad y la trascendencia de esta práctica en la vasta escena latinoamericana. Por fortuna, en los últimos años estas carencias parecen revertirse a partir de un sostenido interés de nuevos críticos e investigadores disfuncionales al sistema y genuinamente interesados en las zonas más controversiales del arte contemporáneo.
Para muchos artistas e investigadores resulta indiscutible que el arte acción en Latinoamérica posee características que lo diferencian del que se practica en otras zonas del mundo. Una de las primeras en analizar esta cuestión fue Aracy Amaral, cuando en el marco del Primer Coloquio Latinoamericano de Arte No-Objetual, realizado en el Museo de Arte Moderno de Medellín, Colombia, en 1981, se atrevió a sostener que el no-objetualismo latinoamericano estaba dotado de una identidad no subsidiaria de las directrices del arte-acción internacional.
Parece posible afirmar –dijo entonces– que las acciones que distinguen, que singularizan el no-objetualismo en Latinoamérica, respecto de los demás realizados desde los años 60 en Europa y Estados Unidos, son las puestas en que emerge, integrada a la creatividad, la connotación política en sentido amplio (…) Al manifestar esa intencionalidad política, se revelan a sí mismos, comprometidos con el propio aquí/ahora...”
Un ligero recorrido por el arte-acción latinoamericano basta para confirmar las palabras de Aracy Amaral. La preocupación política, entendida como compromiso con las problemáticas emergentes de la realidad social, es la tendencia que con más fuerza ha marcado las prácticas de arte-acción en la escena latinoamericana. Aunque extensa y diversa en su geografía y en sus pueblos, casi toda Latinoamérica comparte elementos culturales y un pasado histórico eminentemente traumático. Desde la experiencia colonial hasta la reciente sujeción a poderes hegemónicos globalizantes, la historia latinoamericana ha estado signada por males recurrentes: inestabilidad política, economías débiles o vulnerables, y marcada conflictividad social. Casi todos los países de la región han sufrido golpes militares que quebraron el orden democrático e instalaron modelos dictatoriales y represivos. En este contexto de profunda efervescencia política, de control policiaco y de violaciones a los derechos humanos, era de esperar que el arte acción se asumiera como estrategia de resistencia y como medio de hacer visibles los traumas del “cuerpo social” condenado a la invisibilidad y al silencio.
En el caso del performance es preciso considerar que el mismo siempre responde a un contexto específico que la determina y que le permite anudar significados. Como sugiere la investigadora norteamericana Diana Taylor, el performance puede operar como “transmisor de la memoria traumática”, y también como su “re-escenificación”.
La situación de América Latina, violentada por regímenes dictatoriales que reprocesaron la vida social a partir de discursos totalizantes, explica la irrupción de un cuerpo que metaforiza el trauma y se convierte en soporte de latencias y desobediencias. Se trata de un “cuerpo político”, es decir, un cuerpo que no sólo es instrumento de significaciones, sino que opera en sí mismo como reflejo de determinadas demarcaciones de lugar, asociadas al flujo de los acontecimientos históricos y sociales.
En los 70, la lucha política y la emergencia de un arte de resistencia articularán un estilo característico del performance latinoamericano que con mayor o menor eficacia pervive hasta la actualidad. De estas experiencias, para algunos ya obsoletas en su discurso y en su metodología, se rescata una concepción del cuerpo como territorio de confrontaciones y negociaciones, como trama especular que supone un posicionamiento ideológico frente a las realidades del entorno. Dicho de otro modo, se asume el cuerpo como una construcción social, no como una forma dada y desarrollada aisladamente, sino como producto de una dialéctica entre el “adentro” y el “afuera”, entre el cuerpo individual y el cuerpo social. Como sostiene Clemente Padín, veterano performer y representante de esta vertiente ya clásica, en los años 70 y 80 el compromiso de muchos artistas con la defensa de los derechos humanos, sociales y políticos ante los atropellos de los regímenes antidemocráticos, encontró en el performance “un género que ha manifestado su eficacia en la denuncia y sensibilización popular”.
En esta misma línea de compromiso utópico, ya en 1964, en Brasil, Ferreira Gullar trabajaba en los Centros de Cultura Popular con el convencimiento de que “el artista podía participar del proceso de restauración social”, poco antes de que se produjera un golpe de estado cuyo régimen se extendería hasta bien entrados los 80.
El “cuerpo político”, en tanto microterritorio donde disputan el discurso unívoco del control represivo y el discurso desobediente y silencioso de lo contradictatorial, presupone una acción “contextualizada” por la contingencia política, por la gestualidad de la resistencia, por el malestar y la dislocación social y cultural que requieren nuevas operatorias de simbolización y representación. Las dictaduras militares no sólo provocaron una fractura a nivel histórico e institucional y violentaron los cuerpos mediante las torturas y las desapariciones, sino que también impusieron un corte a nivel simbólico, instrumentando un discurso represor y disciplinario, enfocado a moldear la sociedad bajo enunciados inconmovibles.
Al arte del performance, inserto en este contexto traumático y traumatizante, se le planteó la urgencia de una respuesta, aunque siempre a nivel intersticial, para dar cauce al desborde y al desocultamiento de lo reprimido y lo silenciado por el autoritarismo. En la búsqueda de nuevas formas de representación que permitieran referir lo que ocurría, burlando la vigilancia oficial ejercida sobre los contenidos del arte, se articularon modos de significación no fácilmente decodificables, donde las prácticas procesuales del cuerpo se constituyeron en vías de una enorme potencialidad simbolizante. Con frecuencia se verá un cuerpo que funciona como “zona sacrificial de ritualización del dolor en la que el artista se autoinflige una herida para solidarizar con lo históricamente mutilado”. Otras veces, los cuerpos se unen en acciones colectivas que se contraponen a la dinámica de la desmovilización social y el individualismo, y que a través de intervenciones en el espacio público, casi siempre clandestinas y fugaces, tratan de subvertir el formato militarista impuesto a la cotidianidad.
La irrupción de gobiernos antidemocráticos en Latinoamérica no sólo modificó los ámbitos de la vida política y social, sino que también impactó dramáticamente en el campo del arte y del debate teórico. La reorganización y el disciplinamiento social bajo un discurso totalitario y uniformante, salvaguardado por eficaces mecanismos de censura y represión, obligó a la búsqueda y al apuntalamiento de discursos alternativos, capaces de ofrecer líneas de fuga y de crear fisuras en una trama intercomunicativa que se encontraba obturada. Al arte, y en especial al arte del cuerpo o performance, le tocó reconceptualizar el nexo o las relaciones existentes entre “arte” y “política” para llegar a la conclusión de que lo estético no podía quedar desvinculado o escindido de lo social y de que era irrenunciable e inevitable para la práctica artística afrontar un compromiso crítico frente al orden autoritario.
En este proceso de reposicionamiento ideológico, el performance actuó como una potencialidad replicante, donde el cuerpo permitió el desborde de pulsiones de rebeldía y la actualización de lo reprimido, de lo mutilado y de lo ausente. En una misma línea de producción las intervenciones urbanas también buscaron superponer sentidos contradictorios y multívocos a la lógica militarizada de la ciudad y sus dispositivos de control enfocados en modelar un ciudadano autorreprimido y a desactivar los lazos de la solidaridad comunitaria.
Uno de los desbordes paradigmáticos del molde coercitivo antidemocrático se produjo en Argentina, en 1968, bajo el título de Tucumán arde. Calificada como una acción político-estética, la propuesta constituyó un intento de un grupo de artistas por instalar un circuito contrainformacional para denunciar las condiciones de miseria y sobreexplotación a que eran sometidos los trabajadores agrícolas de los ingenios azucareros en la región de Tucumán. Entre las consignas de los artistas podía leerse: “Arte es todo lo que moviliza y agita. Arte es lo que niega este modo de vida y dice: hagamos algo para cambiarle”.
No sorprende que una de las exhibiciones del grupo terminara siendo levantada por el gobierno militar del momento. También en 1968, en México, se conformó el movimiento estudiantil popular y los estudiantes de las escuelas de arte de la capital convirtieron sus talleres y aulas en centros de producción de propaganda que debía contrarrestar la información “oficial” del gobierno. Las escuelas permanecieron tomadas durante algunos meses, pero en algunos casos fueron “recuperadas” por los militares y la policía, abriendo fuego contra los estudiantes. Algunos artistas se sumaron y se solidarizaron con los reclamos por una mayor democracia y respeto a los derechos constitucionales. Este movimiento dejaría “profundas huellas en los jóvenes estudiantes, que más tarde conformarían el movimiento de grupos de trabajo colectivo que caracterizarían el no-objetualismo y el arte acción mexicano en los años 70”.
Estos primeros quiebres político-estéticos fueron indiscutibles fisuras, orientadas a inyectar una nueva criticidad al arte, replicando a un panorama acrítico y despolitizado. Tras estos pasos germinales se consolidó la proclama de un “arte en la calle”, y muchos artistas respondieron a ella adoptando un compromiso político que acentuaba la referencialidad contextual, que politizaba los contenidos y que se diversificaba de manera inédita en estrategias denunciantes y contestatarias. Los 70 y los 80 marcan entonces en Latinoamérica el despliegue y la fijación de un nuevo arte crítico, esencialmente “contextualizado”, en el que se anudan distintas fuerzas disruptoras que dan cuenta de la realidad inmediata y que vehiculizan una utopía alternativa a la de los discursos del orden momificado de los regímenes dictatoriales.
Pero contra lo que pudiera esperarse, en algunos registros, como en el del performance, esta corriente no va a decantar hacia un puro arte político que podría asimilarse al realismo socialista, sino más bien hacia una politización de la estética que se despliega a partir de los cruces entre arte y política en una dinámica de desdibujamiento o de pérdida de límites.
En el campo específico del arte del performance, como sugería Aracy Amaral, se configura una identidad diferenciadora respecto al arte acción internacional, que permite reivindicar la singularidad y la originalidad de la periferia latinoamericana. Esta identidad del performance latinoamericano se traduce en una preeminencia de la acción “contextualizada”, no sólo una acción que como toda práctica artística proviene de un contexto específico del que no puede desligarse, sino una acción que constitutivamente enfatiza su compromiso con la realidad y que se proyecta como reflejo e instrumento interpretativo de las tensiones que se despliegan en ella.
Es esta “supuesta” identidad, ha sido recogida y revalidada por algunos teóricos e investigadores y se ha fijado como una imagen “congelada” en el devenir histórico del performance latinoamericano. Cabe dudar respecto a si sólo por tratarse de algo cristalizado reviste carácter indiscutible, o bien si lo que se interpreta como identidad no es más que la reivindicación de una diversidad de contextos que cuestiona la centralidad de las instituciones del arte metropolitano y sus valoraciones unilaterales.
A fines de los 80, logrado ya el restablecimiento del orden constitucional y el retorno a la democracia en aquellos países que habían soportado regímenes dictatoriales, la connotación política del performance no desapareció, pero sí se debilitó y continuó en manifestaciones que muchas veces resultaron estereotipadas y oportunistas. Este debilitamiento que remece la noción de identidad se acentuó en los 90, cuando el neoliberalismo, que instrumentó una política de transición democrática basada en la desmemoria y en la exclusión de toda conflictividad social bajo la figura del consenso, también llevó a una despolitización de las prácticas artísticas, logrando subsumirlas en una vacuidad acrítica y autocomplaciente.
El performance no permaneció fuera de esta corriente despolitizante, replegándose hacia esferas de simbolicidad menos controversiales que las exploradas hasta entonces. Es este un punto de inflexión, si advertimos que las prácticas del cuerpo ya no se ven urgidas por el compromiso de la lucha contra el autoritarismo y la necesidad discursiva de aportar líneas de fuga y desobediencia. ¿Es posible pensar que la superación de las condiciones contextuales en las que su “supuesta” identidad se delineó, sumieron al performance latinoamericano en una especie de orfandad de contenidos y significados? ¿Cómo continuar entonces sin derivar en el estereotipo, en la repetición y en la opacidad de acciones vaciadas de sentido?
A finales de los 90, la “identidad” fracturada del performance encontró entre las ruinas del modelo de exclusión social impuesto por el neoliberalismo, la posibilidad de revitalizar su discursividad contestataria. Así, por ejemplo, en la Argentina de la postcrisis de 2001, se multiplicaron los grupos y colectivos de artistas que reeditaron los cruces entre arte y política a través de intervenciones y acciones callejeras, y sus estrategias estético-políticas llegaron incluso a ser incorporadas por los propios marginalizados por el sistema para ser utilizadas en sus luchas y reclamos. Esta línea de continuidad del performance comprometido o de la acción “contextualizada”, urdida a la luz del nuevo orden devastador de la política neoliberal, permite recomponer la imagen astillada de su “identidad”. Pero a la vez autoriza a pensar que no es posible encontrar una “singularidad” identitaria allí donde sólo se impone una estética de resistencia que acompaña las oscilaciones traumáticas de la historia, dando cuenta de sus quiebres y confrontaciones.
¿Será tiempo de preguntarnos si en verdad hay una forma de concebir y practicar en Latinoamérica el performance que nos singulariza e identifica frente a los centros metropolitanos del arte? ¿No podremos dudar como nunca antes de nuestras relativas certezas y repensar oportunamente las relaciones entre centro y periferia bajo la lente del performance?
La etapa actual de globalización y multiculturalismo tiene su correlato en el campo del arte en la inclusión de la “diversidad” como una instancia categorial que, siendo administrada por la cultura metropolitana, se dedica a la legitimación de aquellas periferias que se valen del arte para “denunciar condiciones de miseria y opresión sociales, reconfigurar identidades y comunidades, visibilizar memorias históricamente sepultadas, cuestionar hegemonías de representación sexual, o bien realizar intervenciones públicas ligadas a demandas ciudadanas”.
Podríamos hablar de una corriente “contenidista” que privilegia la “politización de los contenidos” y que deviene en un proceso de antropologización y sociologización del arte. Con respecto al arte latinoamericano, este proceso “implica que la mirada internacional espere de su condición periférica que no compita con el centro en artificios discursivos ni complejidades retóricas sino, más bien, que ilustre su compromiso con la realidad enfatizando una mayor referencialidad de contexto”. Precisamente esto que se espera del arte periférico es lo que el performance latinoamericano ha trabajado durante décadas, y lo que se supone constituye su “especificidad”. A lo largo de su historia el arte latinoamericano ha “contextualizado” sus prácticas en un intento por posicionar su “diversidad” frente a la hegemonía de los centros institucionales de arte y la pretendida “universalidad” de sus valores.
Lo paradójico es que la pugna entre “diversidad” (la periferia) y “universalidad” (el centro) se haya resuelto indefectiblemente a favor de la institucionalidad-arte hegemónica. Latinoamérica, al igual que similares otredades periféricas, ha logrado el reconocimiento de su “diversidad”, pero, por una estratégica torsión del sentido operada por los centros metropolitanos, ha quedado conceptualmente aprisionada en la consecución de un arte de “contexto”.
Esta es la inesperada encrucijada en que el performance latinoamericano se encuentra en la coyuntura actual. Los enfoques teóricos y curatoriales metropolitanos insisten en un relato “determinista” donde se espera que Latinoamérica “contextualice” todas sus prácticas artísticas, y hasta llegue a folclorizarlas y reafirmarlas en su exotismo. Bajo el “slogan de la diversidad”, lo que se propone son nuevas demarcaciones “hegemonizantes”, donde a unos se les asigna la misión unívoca de reivindicar su “diversidad” o su diferencia, mientras otros se reservan el derecho de administrarla y relatarla.
Lo contrapuesto a la acción “contextualizada” puede expresarse en términos de acción como instancia estética. Pero esta instancia estética no supone la negación de la acción “contextualizada” ni de las consecuencias sociales, culturales y políticas que toda práctica artística encierra, sino una intensificación de la mirada estética o de la complejidad discursiva que posibilite un desplazamiento con respecto a las matrices de categorías y finalidades preasignadas en las que se supone deben calzar las manifestaciones del arte latinoamericano. No se trata de resolver la antinomia simplista entre la autorreferencialidad del arte y el compromiso del arte a favor de una u otra concepción, porque uno de los extremos significa la mera cosificación de la estética, mientras que el otro sólo valora al arte como un discurso social. Una vía intermedia, que subvierta las categorizaciones de los centros metropolitanos, es lo que definiría un arte capaz de conjugar la reflexión estética y la vocación crítica.
Cómo habrá de evolucionar el performance latinoamericano en los próximos años es algo que no puede imaginarse. Lo trascendente será que no lo haga ajustándose a los moldes y categorías prefijadas por la centralidad ni sumiéndose en el ensimismamiento estético. Es en la intersticialidad, en los bordes de toda categorización reduccionista, donde se producirán los cambios que podamos interpretar como nuevos descentramientos y quiebres creativos.
Publicaciones relacionadas

Juan Padrón. A 40 años de ¡Vampiros en La Habana!
Octubre 22, 2025