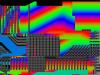Las herejías jocosas de Maurizio Cattelan se inscriben dentro del contrapunteo entre esencia y apariencia que predomina en diferentes estrategias de enmascaramientos contemporáneas. Entre el cuerpo, el objeto y la acción, sus esculturas hiperrealistas y performances se traducen en ese afán universal por ocultar las verdaderas intenciones humanas. Cattelan no se vende como un artista conceptual, aunque muchos de sus gestos ostentan una notable densidad de ideas. Tampoco presume de su gravedad poética; sin embargo, tras la ligereza de ciertas fábulas se esconde la conversión de lo cómico en lo trágico, lo obviamente cotidiano en atractivo ilusionismo, dejando escaso margen para definirlo como simple humorista o juglar conceptual.
“El genio propio del hombre es el genio de la mentira”
Friedrich Nietzsche (Aurora)
Bailando en la cuerda floja tensada por lo banal y lo profundo, este artista italiano afincado en Nueva York gusta de parapetarse en ese “todo puede ser cualquier cosa”, donde el reto mayor implica ser convincentemente ambiguo. Al valerse de esa bruma mediática que no se deja leer, su fama se debe más a una semblanza frívola de la epidermis discursiva antes que a un desmontaje crítico de una engañosa distorsión de lo real.
Todo ese glosario de malentendidos ayuda a configurar la recepción contradictoria de quien suele apoyarse en los medios de comunicación masiva para utilizar la espectacularidad como medio y no como fin. Así, el escándalo que desata la obra se revela como la máscara cínica que le roba protagonismo al auténtico rostro del drama. Ninguna pieza de Cattelan ilustra mejor esta dualidad que cuando colgó del árbol más antiguo de Milán tres maniquíes de niños, a tamaño natural. A pesar de la evidencia de que eran muñecos, la prensa aclaró que “los niños estaban colgados, no ahorcados”. Pero ello no logró impedir que un vecino del lugar destruyera la instalación con un hacha y terminara en el hospital con una conmoción cerebral.
Es cierto que la anécdota posee un tinte novelesco y las malas lenguas (que raras veces se equivocan) decían que fue una treta planeada por el artista y su patrocinador Massimiliano Gioni, director de la Fundación “Nicola Trussardi”. De verificarse la sospecha, el ciudadano Franco Di Benedetto clasificaría como el más fanático o tarado de los “accionistas por encargo” –dispuesto a poner su vida en peligro para legitimar una manipulación–, seguramente tan mal pagado como los castigos en serie del consumado globetrotter Santiago Sierra.
Siendo una de sus piezas más fuertes como imagen y vulnerables como idea, la intervención en Milán reactivó el fenómeno de la censura, dotándolo de una alarmante vigencia. Gracias a la longevidad de una aberración tan repudiable para las aperturas como necesaria para las clausuras postergadas, los “niños ahorcados” de Cattelan se hicieron mundialmente famosos de un día para otro.
Una versión de la polémica “ejecución pública” se realizó durante la Primera Bienal de Sevilla (2004). Entonces to-
do se sintetizó en un niño suspendido de un mástil en plena vía pública. Otra vez el litigio no se hizo esperar, pues las autoridades locales exigieron su inmediata retirada. Esta situación obligó a que la comisaria de la Bienal, Juana de Aizpuru, asumiera el rol de activista político y se negara a descolgar la escultura. De nuevo convertido en noticia un mínimo gesto, Cattelan se preguntaba: “¿Cómo puede ser la sociedad tan-
hipócrita que se sorprende ante un mu-
ñeco de palo colgado, cuando nos encontramos a diario imágenes fantasmagóricas de niños que mueren o que
son víctimas de guerras o de otras situaciones?”
Simulando un asombro que le venía como anillo al dedo, Cattelan fingió un lugar común en la demagogia contemporánea: izar la bandera de la violencia que, en beneficio de su fin estratégico, tuvo que “ondear” en el espacio bajo protesta. Como sucedió en el viejo árbol de Milán, el autor de la provocación se alimenta de lo que fustiga, encarnando una pose ética frente a esos retrasos modernos que le permiten acuñar la imagen de artista problemático y estigmatizado por absurdas ineptitudes sociales. Antes que tocar la llaga de prejuicios morales, la propuesta de M.C. calca el juego que las políticas mediáticas diseñan para seducir a millones de consumidores pasivos que inundan la tierra.
Otro modo de explotar la simbología infantil significó poner a Hitler con el cuerpo de un niño de doce años en penitencia. Aquí volvió a relucir la vena satírica de Cattelan, recreando una versión paródica del legado totalitario de la historia. Al descartar la fórmula interactiva para generar un “disturbio público”, el artista apeló solamente al objeto escultórico para caricaturizar al fûhrer postrado de rodillas ante su posteridad. Entre las paredes de una galería o museo, esta pieza no requirió cintillos de periódicos para calar hondo en la conciencia crítica del espectador. De hecho, su intuición jocosa sucumbe ante la razón de ilustrar cuán dudosa será la inmortalidad de quienes se empecinan en doblegar a millones de mortales al precio de muchas vidas.
Esta contrafigura silente del “pequeño gran dictador” transformado en antimonumento de cera (vestido con traje y corbata) inspira risa y hasta lástima. Por suerte, esta sensación melodramática abarca la sugerencia medular de la obra: los verdugos del presente serán las estatuas derribadas del mañana. Y no todos acabarán exhibidos como reliquias escultóricas en prestigiosos mu-
seos donde el glamour se trueque con el perdón.
Las subversiones de Cattelan se concentran frecuentemente en desencartonar el absurdo que representan abstracciones disciplinarias como las jerarquías que garantizan la tranquilidad ciudadana. Un ejemplo de ello es la pieza “Frank & Jamie” (2000), una pareja de policías hechos con látex, de cabeza contra la pared de la sala de exhibiciones. Como se percibe, estamos en presencia de un cuestionamiento de carácter arquetípico-simbólico dispuesto a virarlo todo al revés sin enderezar nada. Cuántas cosas podrían decir o callar esos vigilantes desde la quietud de su astracanada museográfica. Más allá del concepto que engloba la pieza, lo que impacta es la imagen proveniente de ese hiperrealismo teatral devenido sello poético del artista.
En el trayecto de Cattelan como bromista, encontramos chistes que pueden interpretarse tanto como una crítica implacable a la estructura sociopolítica actual, como la travesura de unos policías aburridos capaces de ejecutar una pirueta digna de una cerrada ovación. En ese pliegue ambiguo entre lo vasto y lo nimio, lo hierático y lo circense, se instalan muchos de sus gestos escultóricos para imponerse como imágenes o perderse como ideas.
Para despejar las dudas en relación con la claridad de su intención desmitificadora, Cattelan juega sin prejuicios con la intrascendencia. Así escenifica el suicidio de una ardilla o mete a su abuela dentro de un frigorífico. De lo que se deriva otro contrasentido útil en la construcción de su personaje: una buena parte del posicionamiento que goza M.C. en el ámbito del arte contemporáneo, se debe a la premisa de no respetar canon público o privado alguno, ni siquiera a la familia como institución sagrada.
Llamar la atención en el momento adecuado constituye uno de los resortes que activa este fotogénico artista, nacido en Padua en 1960. Durante la 49 edición de la Bienal de Venecia (2001) causó una grata impresión una de sus chistosas herejías: “La Nona Hora” mostraba a Juan Pablo II (1920-2005) tumbado por un meteorito sobre una alfombra roja matizada por cristales rotos. Algo similar procuró al concebir un elefante cubierto por una máscara del Ku-Klux-Klan. Estas obras caracterizadas por el toque ingenioso, parecen estar estructuradas desde la perspectiva de un sagaz reportero dispuesto a imprimirle brillo a su columna en la sección de espectáculos. En cambio, la irritación que causaron al ser expuestas no tiene comparación con el reconocimiento que alcanzaron como desacatos festivos, capaces de persuadir finalmente a creyentes y sectarios. Ello reafirmó que este tipo de actitudes persiguen en silencio y, con la ayuda del paso del tiempo, el consenso de los detractores y la adoración de los cómplices.
El interés por fusionar alta y baja cultura desde una visión antiutópica también caracteriza el repertorio de este quehacer visual. En ocasión de su muestra personal en el MOMA, Cattelan perpetró un chiste que trascendió por su frescura entre espectadores azarosos y conocedores del arte. Todo se resumió en pedirle a un amigo que se pusiera una enorme careta con la imagen de Pablo Picasso para recibir a los visitantes de la exhibición y, por supuesto, firmar autógrafos. Según confesó el artista, antes de Picasso manejó la posibilidad de apelar a la imagen de Marcel Duchamp, pero algo le dijo que nadie reconocería al creador de “El gran vidrio”. A pesar de la sustitución, ¿se pudiera afirmar que el pintor del “Guernica” fue reconocido por todos los que se tropezaron con su voluminosa caricatura a la entrada del Museo?
Semejante duda carece de relevancia ante la acogida que tuvo la astucia de asumir una opción estética tan grotesca como el grotesco desde su arista cómica. Pero tras la apariencia del tierno sarcasmo al padre del cubismo, se refugió el pasaje conflictivo de la muestra, pues el curador rechazó la idea de Cattelan de situarse a la entrada del Museo como un mendigo pidiendo limosna. Este incidente facilitó completar el show público mediante una incomprensión negociada en las oficinas de la afamada institución neoyorquina. Puro simulacro estratégico: una acción frustrada incitando rumor mediático.
Al igual que muchos de sus famosos colegas, Cattelan no descarta el ardid de la truculencia para mantenerse como perenne motivo de discusión. Sin embargo, éste nunca ha llegado al extremo de crucificarse en un automóvil bajo el efecto de drogas como el estridente Chris Burden, ni de comer trozos de niños muertos ante las cámaras de la televisión como hizo un chino cuyo nombre preferimos olvidar. En este sentido, sus “desvíos macabros” tienden a involucrar a la nomenclatura publicitaria que emana del mismo sistema del arte. De esta manera, se justifica que disfrazara de pene-rosa a un reconocido galerista en su propio espacio, o que otro permaneciera un día entero pegado a la pared con cinta adhesiva.
Paradójicamente, una truculencia de fingido dramatismo clasifica entre sus piezas más contundentes. Consistió en dejar tirado en la calle a un vagabundo de látex, para comprobar que nadie le hacía el menor caso. En lugar de la agresión al espectador o el escarnio público, la provocación se articuló conceptualmente gracias al rechazo de su lectura. Solo bastó la apatía colectiva ante el “sufrimiento ajeno” para darle a la intervención una connotación sencilla y espectacular, suficiente para no tener que hacerse sentir a expensas de la ingenuidad de un reportero amarillista poco entrenado en las trampas de los artistas contemporáneos. Dicha truculencia, pia-
dosa y cerebral como pocas, enarbola una máxima del artista conceptual John Baldessari: “Lo interesante de los insultos es que la gente no se dé cuenta de que lo son”.
Como erróneamente suponen algunos, Maurizio Cattelan está muy lejos de ser el demonio del arte contemporáneo. En última instancia, encarnaría al lince de las maniobras puntuales. Al flirtear con todo sin comprometerse con nada, se incluye en la lista de nombres privilegiados del mainstream que logran producir y vender sus locuras sin renunciar a sus obsesiones ideotemáticas. Emplazar una réplica de las letras de Hollywood en el vertedero más grande de Sicilia no basta para que un gesto pop-minimalista adquiera una connotación política. En este caso, la ironía deviene producto más, algo que se consume como si fuera una coca cola gigante en nombre de un surrealismo urbano estrictamente simbólico.
Nadie mejor que M.C. para afirmar gustoso: “Si supiera para qué sirve el arte, sería coleccionista”. Después de esta declaración formulada al chat de la Revista Flash Art, cualquier disquisición en torno a la pesadez o a la levedad de su obra se vuelve inútil. Al descartarse como sujeto que aspira a la redención humana a través del arte, Cattelan personifica la etiqueta de un boomerang publicitario que no le interesa ser absuelto por la historia ni por nadie. Su statement bien podría ser: “Suave para los necios y duro para los sesudos”.
Ciertos observadores con manía de profetas inmersos en el vaivén del circuito internacional consideran a Maurizio Cattelan, el Duchamp del siglo xxi. Pero como alertó el autor intelectual de la revolución visual contemporánea: “La Posteridad es una prostituta que engaña a unos, resarce a otros (como a El Greco), y se reserva el derecho de cambiar de idea cada cincuenta años”. No hay por qué exagerar. Mejor sería compartir el criterio de Gabriel Orozco, quien considera a Cattelan el artista más importante de su generación.