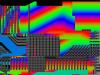Comprendo el bombardeo actual en torno a la pertinencia del arte contemporáneo tal como lo entendíamos, porque, aquí mismo, aparece el primer interrogante: ¿Y cómo lo entendíamos? ¿Cómo prefigurar un asentimiento mínimo sobre el contenido actual del arte contemporáneo, si ni siquiera existe consenso en relación con las acepciones supuestas por la noción hasta hoy? ¿Contra qué paradigma o modelo, presuntamente rancio, reaccionamos? ¿Existía alguna uniformidad en aquel “modelo”?
 En principio, es claro que lo contemporáneo no puede confundirse con lo moderno ni con lo coetáneo. Hay productos coetáneos que escapan a una sensibilidad contemporánea. Lo contemporáneo implica una cierta selección, un campo, un distingo; lo coetáneo, sencillamente, un coexistir en el tiempo. Si desligamos lo contemporáneo de lo Moderno, para asociarlo con lo moderno, comprobaremos enseguida que incluso a lo moderno –no ya a lo Moderno– interesa sobremanera el sentido de actualidad, de moda artística, diríase. De Baudelaire a Pollock, lo moderno puede entenderse como un aire de los tiempos que encuentra en la actualidad, en lo nuevo, un vector determinante. Lo actual no necesariamente informa lo contemporáneo; ya hoy, como parte del pasado reciente, alcanzamos a entender lo contemporáneo en el sentido de un jocoso y enjundioso viaje temporal por la historia del arte, los estilos: se ha roto, al parecer para siempre, la pelea entre Historia y presente, cuando el pasado –asumido como un concepto íntimo– entra con organicidad a los días que corren. Lo nuevo puede ser lo viejo. La Historia no existe sólo para problematizarse: antes, para ser incorporada, devorada, compartida. Hemos extraviado el criterio grave con que se miraba a la Historia.
En principio, es claro que lo contemporáneo no puede confundirse con lo moderno ni con lo coetáneo. Hay productos coetáneos que escapan a una sensibilidad contemporánea. Lo contemporáneo implica una cierta selección, un campo, un distingo; lo coetáneo, sencillamente, un coexistir en el tiempo. Si desligamos lo contemporáneo de lo Moderno, para asociarlo con lo moderno, comprobaremos enseguida que incluso a lo moderno –no ya a lo Moderno– interesa sobremanera el sentido de actualidad, de moda artística, diríase. De Baudelaire a Pollock, lo moderno puede entenderse como un aire de los tiempos que encuentra en la actualidad, en lo nuevo, un vector determinante. Lo actual no necesariamente informa lo contemporáneo; ya hoy, como parte del pasado reciente, alcanzamos a entender lo contemporáneo en el sentido de un jocoso y enjundioso viaje temporal por la historia del arte, los estilos: se ha roto, al parecer para siempre, la pelea entre Historia y presente, cuando el pasado –asumido como un concepto íntimo– entra con organicidad a los días que corren. Lo nuevo puede ser lo viejo. La Historia no existe sólo para problematizarse: antes, para ser incorporada, devorada, compartida. Hemos extraviado el criterio grave con que se miraba a la Historia.
A saber, en la literatura existen dos acepciones fundamentales para entender el arte contemporáneo: un juicio ancho, más abarcador, y otro más contraído. Ciertos autores se refieren a “arte contemporáneo” como al espíritu prevaleciente a lo largo de todo el siglo XX, en franca reacción al modelo clásico que irrumpió con el Renacimiento y que encuentra en el historicismo de finales del siglo XIX su canto del cisne. Para estos autores, la mirada crítica, escéptica, cuestionadora, renovadora, distingue a ese grupo copioso de tendencias, movimientos, orientaciones, corrientes, que se deslizan durante todo un siglo y llegan a nuestros días saturadas, criticadas, impugnadas. Cansadas. Esa “tradición de vanguardia” (paradoja sabrosa donde las hubo), que inserta la vanguardia histórica (Escuela de París y alrededores), el desplazamiento del centro artístico a New York, la neovanguardia, la transvanguardia, incluso –por qué no– el neoexpresionismo, tributa a procesos que datan del XIX, si no antes: la importancia que adquiere, con la pintura romántica, el reino de la subjetividad (luz, color, expresión) por sobre el imperio del rigor en la composición clásica, y, luego, hacia los años sesenta y setenta, con el Impresionismo, los detenimientos en la naturaleza material de la pintura, la investigación y la concentración en las formas culturales mismas –hoy diríamos: una dimensión epistemológica de la luz–, que concluyen el cabal proyecto autonómico del arte con la experiencia del absoluto estético intentada por la abstracción, como ruptura aparentemente total con respecto a la era de la analogía y la semejanza, en relación con la representación ilusionista y, más aún, la emulación mimética del mundo.
Para otros autores, el arte contemporáneo emerge con la segunda posguerra, precisamente como uno de los índices del cansancio de la Modernidad. El arte de la segunda mitad del siglo XX se resiste a cumplir la carrera de velocidad lingüística decretada por la vanguardia histórica: el cambio, lo nuevo, la renovación, la originalidad, no serían ya emblemas estéticos de consideración; más bien, todo lo contrario: se los toma como resabios a parodiar. Recordamos dos momentos esenciales en esa desacreditación: la denuncia de Bonito Oliva acerca del darwinismo lingüístico, y la democratización estética supuesta por la noción de artista suficientemente bueno, que lanzara Donald Kuspit. No creo que en lugar de la idea de “arte contemporáneo” a partir de la segunda posguerra deba hablarse de “arte posmoderno”, sintagma que no cesa de parecerme un dislate. Si el concepto mismo de arte moderno está constantemente sometido a polémica –qué vamos a colegir por tal: ¿el arte que puede tomarse como paradigma de la Modernidad?, ¿la vanguardia histórica, como momento sumo, de condensación, del ideal moderno?, ¿el arte que se corresponde con los modernismos en arquitectura (por ejemplo, el boulevard, la autopista, la ciudad funcional, la Bauhaus) o, incluso, con el llamado modernismo poético?–, cuánto más no lo estará esa presunción de “arte posmoderno”, ramillete, lazo, trono, que parece una ironía con la propia resistencia del posmodernismo a las generalizaciones y las abstracciones, a las sistematizaciones tan del gusto de la razón moderna, totalista y kantiana. Eso de “arte posmoderno” sería una proposición dura, errática, que intenta trenzar lo que escapa a la convergencia y lo centrípeto –algo que estaba ya, aunque tal vez no aún como dominancia cultural, en los años de la vanguardia histórica.
En cambio, la idea de arte contemporáneo es una noción blanda, muy lejos del estilo histórico, del axioma, del dogma o la tiranía. Alude más a una sensibilidad que a un repertorio; a una actitud o espíritu, más que a uno o varios códigos. A tenor del persistente ademán estructuralista, ello pudiera entenderse como “falta de rigor”, cuando falta de rigor es irreconocer la naturaleza y la dinámica de los procesos artísticos, que no siempre se resuelven con un par de teoremas, de apotegmas duros. Al menos quien esto escribe no ha sentido tanto, en las preocupaciones recurrentes de la época, el afán por decretar la muerte del arte contemporáneo –ese primer posmodernismo, tan dado a las defunciones, ya parece hoy cosa de la misma y rancia modernidad contra la que aspiraba a reaccionar–, como por preguntarse, por preguntarnos: ¿Qué es, qué implica el arte contemporáneo en el presente? O, en no pocos simposios internacionales, el interrogante: ¿Qué significa hoy “arte contemporáneo”? No creo que se trate tanto de la muerte de algo, como del intento por comprender el contenido-otro de una noción que constituye una ganancia asentada en la historia cultural, en el aprendizaje, en las herramientas de interpretación, en los imaginarios que estudian el arte. El sintagma “arte contemporáneo” ha pasado a ser una convención útil, otra entre tantas.
Aunque nos guste poco, el tesauro del saber resulta acumulativo: la idea de arte contemporáneo fue, más que un hallazgo puntual para la segunda posguerra, una advertencia metodológica, una conquista instrumental, que en adelante nos permitiría comprender un cambio importante en las coordenadas de la creación artística, según la cual se aspira a apreciar particularmente aquello que traduce, expande, interpreta, la sensibilidad que distingue o resume a la época; sensibilidad que, como hemos visto, puede ser historicista ella misma, y tan diversa que parezca inatrapable. Obvio: esa sensibilidad no se mantiene imperturbada. Para empezar, se resiste hoy al criterio de regencia o de hegemonía, y problematiza la dinámica del mercado, la desafía perennemente, lejos de “adaptarse” hábilmente a ella, tal habían supuesto algunos estudiosos. Entre el arte contemporáneo de la posguerra y el de 2010 media bastante más que sesenta años: median abismos importantes, en las maneras de afrontar la creación y de dinamitar las relaciones lineales entre los textos y los contextos, los datos artísticos y los entornos.
Lo cual no quiere decir que deba renunciarse, necesariamente, a una de las tantas posibilidades que consiguió el arte para entender su futuro. Hay que sacudirla, eso sí; virarla al revés, pero no hacer el juego al darwinismo terminológico que cree que con un giro de etiqueta se alcanza a comprender cuanto ha cambiado o se ha matizado. Si fuéramos a renunciar a toda posibilidad de nomenclatura encontrada en el camino –es claro que no me refiero aquí a las más estrechas, que incomodan incluso al menos democrático–, no habría Historia; esto es, en términos precisamente blandos: no habría posibilidad de escritura. Fue ése uno de los grandes fracasos del posmodernismo: no alcanzó a entrever que el postulado sobre el fin de la Historia podía rápidamente ser incorporado, institucionalmente, como un momento más del devenir de la Historia, o, por lo menos, de la escritura. No murió el hombre, ni el sujeto, ni el autor, ni la posibilidad del estilo; sino que envejecieron, irremediablemente, modelos a menudo autárquicos y excluyentes, sobre el hombre, el sujeto, el autor, el estilo. Lo que aprendimos en el camino fue, quizás, que no hay una escritura, sino escrituras, posibilidades, conjeturas.
 Otro de los criterios que tiende a desautorizar el arte contemporáneo, partiendo de la praxis concreta de sesenta años de rupturas que no deseaban ser rupturas, prefiere remitirse a la estridencia, la truculencia comercial, la teatralidad decadente, el guiño cómplice al mercado allí donde parecía haber reto, la decadencia patética de ciertos artistas que ven en el haz democrático de lo contemporáneo, amables oportunidades para desanudar su ego. Si pensamos bien, ese tipo de observación sobre la estridencia ya la había sufrido Duchamp mucho tiempo atrás. Y quien dice Duchamp dice incluso Picasso, las fieras, los suprematistas; para no hablar de Kosuth, de Vito Acconci o de Beuys. El arte nuevo –ese que puede reportar un dato de otro tipo sobre la creación, no obstante quiera huir de la un poco vana aspiración de lo nuevo– ha traído consigo, de siempre, el rumor adverso, la deconstrucción interesada, la ironía fuera de lugar, o que se queda con la cáscara y no con la médula. En muchos estridentes, de Dalí a Cattelan, ¿hay sólo estridencia; o, tras la estridencia y la necesidad de ruptura, advertimos sólidas ganancias? El hábito tampoco hace al artista.
Otro de los criterios que tiende a desautorizar el arte contemporáneo, partiendo de la praxis concreta de sesenta años de rupturas que no deseaban ser rupturas, prefiere remitirse a la estridencia, la truculencia comercial, la teatralidad decadente, el guiño cómplice al mercado allí donde parecía haber reto, la decadencia patética de ciertos artistas que ven en el haz democrático de lo contemporáneo, amables oportunidades para desanudar su ego. Si pensamos bien, ese tipo de observación sobre la estridencia ya la había sufrido Duchamp mucho tiempo atrás. Y quien dice Duchamp dice incluso Picasso, las fieras, los suprematistas; para no hablar de Kosuth, de Vito Acconci o de Beuys. El arte nuevo –ese que puede reportar un dato de otro tipo sobre la creación, no obstante quiera huir de la un poco vana aspiración de lo nuevo– ha traído consigo, de siempre, el rumor adverso, la deconstrucción interesada, la ironía fuera de lugar, o que se queda con la cáscara y no con la médula. En muchos estridentes, de Dalí a Cattelan, ¿hay sólo estridencia; o, tras la estridencia y la necesidad de ruptura, advertimos sólidas ganancias? El hábito tampoco hace al artista.
Lo más fácil y cómodo sería hoy renunciar al rótulo de arte contemporáneo. Ojalá la complejidad del desconcierto que vive la cultura artística pudiera resolverse con un nuevo certificado de defunción. No somos pocos los que, parafraseando a Peter Greenaway, quien, años atrás, abordó con sorna la obsesión por la muerte del cine, esbozamos una condescendiente sonrisa, y gritamos a los cuatro vientos: “¡Ha muerto el arte contemporáneo! ¡Viva el arte contemporáneo!”. Y nótese que la actual controversia me permite anticipar otro de los temas probables para una próxima sección: Hoy resulta más tranquilizante y cómodo romper la convención, que dominarla con sutileza y personalidad. ¿No estábamos cansados de tantas derogaciones?