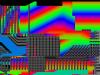No puedo ayudarte, mi hermano. Yo tampoco lo sé. Aunquesupongo que debe estar en algún sitio. Quizás ahí mismo. Frente a ti. Pegada a tus narices. Rozándote. Riéndose burlonamente de tus visiones, de tus alucinaciones, de tus ojos desorbitados, demasiado abiertos. (¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver realmente?) Entonces debiera estar ahí, divirtiéndose con tu ceguera, con tu curiosidad, con tu impaciencia. Asumiendo de golpe todas las posturas, todos los gestos. Haciéndote todas las muecas. Sacando frente a ti su grosera e invisible lengua y agitándola con desparpajo, con lascivia. Relamiéndose con lentitud. Provocándote. Entreabriendo sus piernas para ridiculizar tu vigor. Para humillarte. Sabiendo que siempre estará protegida. Que ninguno de tus dedos manchados podrá tantear su desnudez.
No puedo ayudarte, mi hermano. Yo tampoco lo sé. Aunquesupongo que debe estar en algún sitio. Quizás ahí mismo. Frente a ti. Pegada a tus narices. Rozándote. Riéndose burlonamente de tus visiones, de tus alucinaciones, de tus ojos desorbitados, demasiado abiertos. (¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver realmente?) Entonces debiera estar ahí, divirtiéndose con tu ceguera, con tu curiosidad, con tu impaciencia. Asumiendo de golpe todas las posturas, todos los gestos. Haciéndote todas las muecas. Sacando frente a ti su grosera e invisible lengua y agitándola con desparpajo, con lascivia. Relamiéndose con lentitud. Provocándote. Entreabriendo sus piernas para ridiculizar tu vigor. Para humillarte. Sabiendo que siempre estará protegida. Que ninguno de tus dedos manchados podrá tantear su desnudez.
Quién sabe si ahora mismo se ha colocado a tus espaldas. Y recorre vértebra a vértebra todo tu espinazo. Como un niño aburrido que arrastra un palito sobre una hilera de oxidados barrotes. Haciendo música con cada uno de tus huesos. Da lo mismo que sientas la frialdad o el calor del estremecimiento. Que te engarrotes como una rama seca o vibres como una campana. Nada importa tu exaltación o tu apatía. Tu fragilidad o tu fuerza. (“Ser demasiado fuerte es empezar a decaer”). Tampoco debe importar para nada tu miedo o tu valor. Ni la lentitud o rapidez con que mueves tus miembros. Después de todo no eres tú el que camina. Eres siempre un poco de tierra por donde caminar, un lugar de excursión, de paseo. Por eso quieres convertirte en una especie de atajo ¿no es cierto? En una vía rápida, de emergencia. En un sendero vertiginoso. Pero ¿quién garantiza que no se trata de otro callejón sin salida, de otra terrible encrucijada?
A lo mejor eso que buscas está pegado a ti como tu propia sombra. Y ya sabes que esa sombra siempre es parte de ti, de tu cuerpo. La carne sagrada de tu oscuridad y no una mancha oscura que no te pertenece. Esa sombra desatendida, postergada, de la que a veces desconfías, pero que respetas y temes. La que te apresuras a llenar de colores como si se tratara de la sombra del cielo, de las nubes, de un manojo de flores. Tu sombra que te persigue a todos lados como ese perro celoso y demasiado fiel. La sombra que reproduce con obediencia tu cuerpo que a veces crees iluminado.
Pero no es algo que esté oculto. Es demasiado grande para permanecer oculto. ¿Quién iba a perder su tiempo en ocultarlo? No es algo que pueda esconderse detrás de una cortina. O cubrirse con una gran sábana blanca. Ni disimular tras un biombo. No es algo que pueda vivir encerrado dentro de una casa sin puertas. Ni agazapado en la complejidad de unos símbolos que un hombre sabio vendrá más tarde a descifrar. No es un monstruo que haya que mantener apartado de la vista de todos. Ni metido en el fondo de una vasija. Ninguna tapa puede servir de sombrero a una masa sin cuerpo, sin cabeza.
 Pero es casi seguro que no está en lo que ves. Ni en lo que oyes. Ni siquiera en lo que sientes o piensas o intuyes. Aunque a veces pareciera que sí. Sobre todo en ese instante en que alguien mueve por ti tus propias manos, tu lápiz, tu pincel, y sólo tienes que dejarte llevar, como si fueras la descoyuntada marioneta de una fuerza mayor. Cuando tu cuerpo se convierte en un montón de ropa prestada. En un disfraz. Y alguien baila dentro de ti ese baile que no es tuyo. ¿Cómo vas a decir que eres tú?
Pero es casi seguro que no está en lo que ves. Ni en lo que oyes. Ni siquiera en lo que sientes o piensas o intuyes. Aunque a veces pareciera que sí. Sobre todo en ese instante en que alguien mueve por ti tus propias manos, tu lápiz, tu pincel, y sólo tienes que dejarte llevar, como si fueras la descoyuntada marioneta de una fuerza mayor. Cuando tu cuerpo se convierte en un montón de ropa prestada. En un disfraz. Y alguien baila dentro de ti ese baile que no es tuyo. ¿Cómo vas a decir que eres tú?
Tampoco tiene ningún sentido ponerse a averiguar su paradero ¿Quién podría decírtelo? ¿Un monje, un santo, un maestro, un sacerdote? A veces es más prudente quedarse sordo, Carlos. O cuando menos hacerse el sordo. Ninguno de ellos ha podido comerse su propia lengua. (“¿Dónde puedo encontrar a un hombre que haya olvidado las palabras? Con ese me gustaría hablar”). Así que su respuesta va a ser siempre la misma: aquí está. Pero ya sabes que es mentira. Su verdadera casa no está en ninguna parte. No está. Probablemente nunca ha estado. Así de simple. Lo cual, más que un inconveniente, constituye una verdadera ventaja, un alivio. Porque de esa manera puedes dedicarte con toda tu energía a una incesante e infructuosa búsqueda. Moverte con entera felicidad, con euforia, con tristeza, con desesperación. Moverte en todas direcciones. A todo lo largo y ancho del espacio. Hay espacio de sobra. Avanzar. Retroceder. Girar. Convertirte en un incoherente torbellino. Bailar dentro del ojo del ciclón. O quedarte quieto, inmóvil e imaginar que por fin –lo que sea– ha llegado. Hacerte la ilusión de que ha venido por un instante a susurrártelo al oído. A confiártelo a ti. Sólo a ti. A comunicarte lo indecible. A explicarte lo inexplicable. Así que puedes emplear todo el tiempo que quieras. Dejar tu vela encendida hasta que casi se consuma. Porque también hay tiempo de sobra. Todo el tiempo del mundo.
Mientras tanto, todo lo que no sabes, lo que ignoras, lo que quieres saber, descifrar, interpretar, puedes mostrarlo a los demás. Dibujarlo. Pintarlo. Llenar esa ignorancia de colores. Divulgar su verdadero nombre. Decir que se llama maravilla, verdad, conocimiento, belleza, placer, magia, lo que se te ocurra. Revelar todos sus secretos. ¿Qué secretos puede tener lo desconocido? Los que están allá afuera van a reclamar su ración. Y estarán satisfechos con recibir cualquier migaja. Reparte. Sé generoso. Deja que se vacíe el saco. No va a agotarse nunca esa riqueza. Puedes exhibir con orgullo el resultado de tus búsquedas. Tus pasmosos hallazgos. Levantarlos como victoriosos trofeos. Colocarlos sobre tu cabeza como un penacho de plumas rojas. Como la corona de un rey. Como un montón de flores bulliciosas. Deslumbrar. Fascinar. Decir que está aquí, que lo tienes, que ahora sí. Seducir, es decir, engañar. Prometer lo imposible. Sabiendo que no podrás cumplirlo. O por el contrario, puedes destruirlo todo. Quemarlo. Soplarnos la ceniza en la cara. Quedarte solo. Decir que tú tampoco estás. Que estás ciego. Que la luz te cegó.Y seguir luego por ahí tarareando tu extraña melodía mientras entras y sales tambaleándote de la total oscuridad.
2- Miras volar tu propia cabeza. La cabeza que tú mismo elegiste. No la del miserable que ha caído rodando frente a ti, degollada, en la sucia canasta de la burla, de la venganza, del castigo. Ni la cabeza venerable que alguien ha venido a presentar con respeto en la estera. No es la cabeza del perdón, del arrepentimiento. No es nunca la cabeza de otro. Es siempre tu propia cabeza. Una sola entre todas las cabezas posibles. Es sólo tu cabeza la que se eleva, la que flota, la que se pone a volar en la noche como un pájaro, mirándolo todo desde el aire. La que descubre con desilusión que todo es pequeño, corriente, insignificante. Que todo es pesado, denso, incapaz de elevarse, de oponerse al castigo de la gravedad. Es siempre tu cabeza afligida, angustiada la que no se decide a posarse en tu cuerpo porque presiente que tu cuerpo es todavía una rama quebradiza, insegura. Un nido incómodo, provisional. Tu cabeza que sigue adicta al vértigo, enamorada de los grandes espacios, del vacío, de la soledad. Tu cabeza terca, desconfiada, que se resiste a aceptar que alguna vez fue una divinidad solitaria, pero inútil. Y sobrevuela continuamente sin querer formar parte de tu cuerpo. No es la cabeza de otro. Es siempre tu propia cabeza. La cabeza que tú mismo elegiste.
 3- Tu entrenamiento ha sido riguroso, agobiante. Aprendiste a vencer un número casi infinito de adversarios. Todos distintos. Todos poderosos. Cada cual con sus armas, sus estilos, sus tácticas. Estudiaste sus puntos flacos, sus debilidades. Llegaste a conocer todas sus tretas. Ninguno llegó a representar una seria amenaza. Te adelantaste a sus más sucias maniobras. Adivinaste sus más secretos planes. Ningún ataque te tomó por sorpresa. Muy pocas veces tu espalda fue tocada por la traición. Aunque para triunfar muchas veces tuviste que ser drástico, feroz, inclemente. Perder no fue nunca una de tus opciones. Pero ahora la batalla ha comenzado a resultarte confusa, neblinosa. Sobre todo porque apenas quedan ya contrincantes. O a lo mejor es que a nadie deseas ya vencer. Sentado frente al espejo, intentas, sin embargo, afilar nuevamente tu espada. Porque sin duda alguna sigues siendo un guerrero, ¿no es cierto? Ninguna victoria te ha dejado completamente satisfecho. No ha sido nunca la definitiva. Te golpeas el pecho. Te das ánimo. Pero tus armas se vuelven de repente viejas, inservibles, ridículas. Presientes que esta vez tu antigua fuerza no será suficiente. Para tu próxima batalla no has recibido entrenamiento. Y elmiedo ya ha comenzado a visitarte.El peligro es enorme. Sabes que sólo queda un enemigo. Un solo enemigo. Y escuchas temblando su amenaza: “No puedes vencerme sin salir derrotado”.
3- Tu entrenamiento ha sido riguroso, agobiante. Aprendiste a vencer un número casi infinito de adversarios. Todos distintos. Todos poderosos. Cada cual con sus armas, sus estilos, sus tácticas. Estudiaste sus puntos flacos, sus debilidades. Llegaste a conocer todas sus tretas. Ninguno llegó a representar una seria amenaza. Te adelantaste a sus más sucias maniobras. Adivinaste sus más secretos planes. Ningún ataque te tomó por sorpresa. Muy pocas veces tu espalda fue tocada por la traición. Aunque para triunfar muchas veces tuviste que ser drástico, feroz, inclemente. Perder no fue nunca una de tus opciones. Pero ahora la batalla ha comenzado a resultarte confusa, neblinosa. Sobre todo porque apenas quedan ya contrincantes. O a lo mejor es que a nadie deseas ya vencer. Sentado frente al espejo, intentas, sin embargo, afilar nuevamente tu espada. Porque sin duda alguna sigues siendo un guerrero, ¿no es cierto? Ninguna victoria te ha dejado completamente satisfecho. No ha sido nunca la definitiva. Te golpeas el pecho. Te das ánimo. Pero tus armas se vuelven de repente viejas, inservibles, ridículas. Presientes que esta vez tu antigua fuerza no será suficiente. Para tu próxima batalla no has recibido entrenamiento. Y elmiedo ya ha comenzado a visitarte.El peligro es enorme. Sabes que sólo queda un enemigo. Un solo enemigo. Y escuchas temblando su amenaza: “No puedes vencerme sin salir derrotado”.
4- Desde luego que vamos al garete. Hemos perdido la orientación. Ninguna estrella nos sirve ya de guía. En vano inventamos relojes y brújulas. El universo se ríe gustosamente de nuestros cálculos, de nuestros infantiles puntos cardinales. Nuestras nociones de espacio, de tiempo, de infinito, de eternidad sólo entretienen nuestra ignorancia, nuestro miedo. Y es muy poco probable que haya habido algún dios en las alturas (o en las profundidades) destinado a indicarnos un mejor camino. ¿Por qué debería hacerlo? Nos consolamos pensando que ha estado distraído o dedicado a otros asuntos. Pero lo cierto es que no tenemos ningún privilegio, ninguna prioridad. El universo no ha sido diseñado para satisfacer nuestros deseos. Estamos ahí. Exactamente como todo lo demás. Si queremos dialogar con el cosmos, con la naturaleza, con lo desconocido, con el arte, con nosotros mismos debemos pararnos en todos los sitios a la vez. Mirar (y ser mirados) desde todos los puntos, desde todos los ángulos. Abandonar nuestra rudimentaria perspectiva ¿No es eso lo que has tratado de decirnos? No es que el mundo no tenga pies ni cabezas. O que todo esté patas arriba. No hay arriba ni abajo, ni a los lados. Ni antes ni después. Todo es pies y cabeza. Principio y fin. Y siempre ha sido así. Mala suerte si no lo hemos entendido o lo hemos olvidado.
La Habana, 17 agosto 2008 y 12 de febrero 2009
Related Publications

How Harumi Yamaguchi invented the modern woman in Japan
March 16, 2022