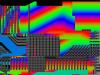Estoy en enero de 1974. Desciendo por la escalerilla de un avión de la línea aérea CSA en Budapest, capital de Hungría. La dirección de la revista El Caimán Barbudo, donde trabajo como redactor en La Habana, me ha designado para que escriba algunos reportajes y crónicas acerca del “papel de los jóvenes en el desarrollo de la cultura socialista húngara”. Menudo tema. Traigo conmigo, como si se tratara de uno de los diez mandamientos, las palabras del responsable de los asuntos culturales en la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, quien se tomara especial empeño en advertirme: “Vas a Hungría luego de un incidente que se produjo con una traductora. Tendrás que esmerarte y no ceder jamás ante las tentaciones”.
Estoy en enero de 1974. Desciendo por la escalerilla de un avión de la línea aérea CSA en Budapest, capital de Hungría. La dirección de la revista El Caimán Barbudo, donde trabajo como redactor en La Habana, me ha designado para que escriba algunos reportajes y crónicas acerca del “papel de los jóvenes en el desarrollo de la cultura socialista húngara”. Menudo tema. Traigo conmigo, como si se tratara de uno de los diez mandamientos, las palabras del responsable de los asuntos culturales en la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, quien se tomara especial empeño en advertirme: “Vas a Hungría luego de un incidente que se produjo con una traductora. Tendrás que esmerarte y no ceder jamás ante las tentaciones”.
Ya en el concurrido salón de espera del aeropuerto, sin reponerme aún de las corrientes de aire helado que me habían zarandeado en la pista, veo cómo se dirige hacia mí una muchacha con un andar de pasarela y fama jamás visto en mi vida. Hasta que se detiene a mi lado para preguntarme, casi al oído: “¿Eres Omar, verdad? Yo soy Nadia. El coronel y yo te estábamos esperando”. Miré sorprendido a los alre-dedores y me dije: “¿Cómo es posible que esta mujer me haya reconocido y sepa mi nombre? ¿Un coronel? ¿Por qué? ¿Tan grave es la cosa?”. Entonces el oficial dijo algunas palabras de bienvenida y se interesó por el viaje, las atenciones y las dificultades con los idiomas checo —durante la escala que hice en Praga— y húngaro, ahora que estaba en Budapest. Le respondí alguna bobada para salir del paso, pues no tenía la más remota idea de aquellas lenguas y solo chapurreaba un poco de inglés y algo de ruso (había pertenecido a un coro obligatorio que cantaba únicamente en ese idioma, allá en la secundaria de Vueltas, mi pueblo natal). Pero me habían dicho que no pronunciara jamás una sola palabra en ruso en ninguno de los dos países, so pena de que me declararan persona non grata, y en inglés tampoco, ya que se tomaba a mal por ciertos funcionarios. “Ninch paprika”, algo así como “Nada de ají picante”, era lo único que sabía en la lengua de Attila Jószef, el gran poeta húngaro. Con tal precariedad cultural y lingüística, me disponía yo a develar el óvalo magyar a mis contemporáneos cubanos.
En aquel contexto, embelesado por las miradas y los ademanes de Nadia y sin haber dormido desde que dejé La Habana, lo único que atiné a hacer con denuedo fue olvidarme de todo y pensar y pensar en lo que me había dicho el funcionario de la UJC (“Cuando no sepas, no preguntes, habla de literatura, que es lo tuyo”). Y ahí fue que les hablé por primera vez de Pablo Neruda, al que Nadia y su padre habían conocido en Madrid y el coronel había leído en Moscú. Por fin aparecía, tempranamente, un escenario común: el de la poesía.
Aquel era mi primer viaje al exterior y, por mucho que me aleccionaron en La Habana, nadie acertó a describirme con exactitud el clima húngaro en aquella temporada del año. Todo lo que me dijeron se quedaba muy por debajo de la realidad, y el traje que me había comprado en la tienda La Internacional y el pulóver cuello de tortuga que llevaba bajo la camisa eran tan inapropiados que sentía el frío calándome los huesos. Como era azul marino y estábamos en invierno, no quise ponerme el saco de corduroy que me había hecho y traído mi madre cuando la familia en pleno vino a despedirme a La Habana. Pero, después de todo, menos mal que lo llevé.
Mi anfitrión era el editor principal de la revista Lobogó, ads-cripta a la organización patriótico-militar de Hungría y seguramente emparentada con el célebre club de fútbol del mismo nombre. Zoltan se llamaba y tenía la estampa de un hombre bueno, aunque ya con sus dotes de mando en decadencia. No sabía mucho de Latinoamérica, y de Cuba sabía tanto como yo de Hungría, solo que en su caso prevalecían ciertos prejuicios. De poesía, además de a Neruda, había leído a Sándor Petofi, Atila József y Vladimir Mayakovski. No sabía quién era César Vallejo, y recordaba vagamente el nombre de Nicolás Guillén. Había leído y recitaba de memoria pasajes completos de Reportaje al pie de la horca, de Julius Fucik. Válgame Dios que yo había leído y estudiado a fondo ese libro en la Universidad de La Habana. Aparecía otro territorio que nos era común: la obra y el ejemplo de un periodista.
Pero con Zoltan no todo fue miel sobre hojuelas. En asuntos de política teníamos muy pocas coincidencias, como se puso de manifiesto la primera y única vez que hablamos del Che Guevara. Su visión de la historia y la cultura cubanas resultaba bastante maniquea, lo que lo llevaba a situarnos regularmente fuera de contexto o a olvidarse de matices tan importantes como nuestra singularidad en el hemisferio occidental. Y no solo a él, también a los responsables de las organizaciones juveniles del Partido Socialista Obrero Húngaro. De ahí el equívoco (¿sería realmente un equívoco?) de asignarnos no a una revista literaria, sino a una patriótico-militar. Pensaron, así me dijeron, que caimán significaba Cuba, y barbudo rebeldes, ejército, guerrilleros… No dejaban de tener razón, y tampoco aquello era un deshonor para nosotros, solo que la confusión había sido resultado del desconocimiento y los clichés. De hecho, emergía otra evidencia: no éramos tan famosos como nos creíamos en La Habana.
Con Nadia todo era sensual, hasta la manera como patentizaba su ignorancia. Sus temas preferidos eran el sexo, los viajes y las modas. Del último, yo sabía bastante poco; del segundo, casi nada, y del primero, cada vez que me disponía a hablar, se me anudaba la garganta, al tener que tomar en cuenta la advertencia que me hicieran en La Habana acerca de “no ceder jamás ante las tentaciones”. Y Nadia todo el tiempo entornándome la mirada, desbordada como un manantial en primavera. Pero “no os asombréis de nada…”.
El equívoco en mi atención demoró prácticamente seis días —mi viaje era apenas de una semana—, a los cuales traté de sacarles el máximo provecho. Asistí a un seminario sobre la vida y obra del rey Matías Corvino, también conocido como El Justo, padre del Renacimiento en Hungría, cuya biblioteca fuera tan famosa y abundante que únicamente llegó a ser superada por la del Vaticano en su momento. Visité incontables sitios de interés histórico, entre ellos el primer monumento al propio Matías. Asistí a una parada militar. Recorrí dos unidades élites del Ejército húngaro y una del Pacto de Varsovia. Navegué en una fragata-escuela por el Danubio y, por último, sobrevolé en helicóptero la gran llanura de los magyares, donde alguna vez habían arrasado los romanos, los vándalos, los hunos, los aranos, los ávaros, los turcos y los austríacos, para no hablar de calamidades menos distantes.
Al finalizar el quinto día del periplo, mientras regresábamos al hotel bajo una terca llovizna, quise saber por qué Nadia me había identificado con tal grado de exactitud en el vestíbulo del aeropuerto el día de mi llegada. Ella se encargó de disipar mi inquietud de la manera más lacónica e inclemente posible: “La solapa y el modelo. Hace quince días recibí a otra delegación de cubanos y todos venían con ese mismo traje”. Remedio santo: llegué a la habitación y guardé el saco en el fondo del fondo de la maleta, prometiéndome no usarlo nunca más en la vida. Al día siguiente no tuve otra opción que salir vestido con la chaqueta azul que me había hecho mi madre. Y fue tal la conmoción que causé en los camareros del hotel, en la propia Nadia, en Zoltan, János y en los jóvenes setentones de la Unión de Escritores —¡por fin un poeta, un novelista, un diletante!—, que estuve a punto de implantar una nueva moda en Budapest: la de usar chaquetas azul marino en el momento más crudo del invierno húngaro. Ya en Cuba, obsequié el traje a mi hermano, pero cometí el error de contarle su historia. Él tampoco se lo puso nunca, al extremo de que ayer, mientras verificaba ciertos datos para esta crónica, me confesó que aún permanecía en el viejo escaparate de caoba, pero acribillado por el comején, las polillas y demás insectos del olvido.
Cuando regresé a La Habana y el director de El Caimán Barbudo y otros compañeros de la UJC leyeron mi Informe de viaje y me convocaron a una reunión para que explicara lo sucedido, lo único que atiné a decir fue que Hungría era muy bella, que tenía unas mujeres portentosas y que nadie en toda Cuba sabía más que yo del rey Matías, alias El Cuervo, El Justo y El Sabio. Por lo demás, ni Buda ni Pest, aunque probablemente Nadia y alguna que otra solapa impresentable. No fue hasta hoy que cumplí a gusto con el encargo de escribir una crónica acerca de mi inexplicable aventura húngara. Una pena que hayan pasado cuarenta años y un mar de cosas que ya nadie recuerda.